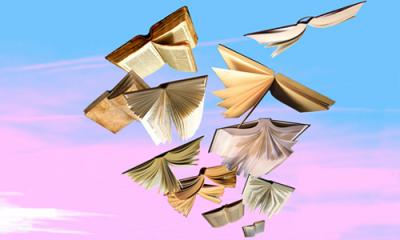LA CÁPSULA DEL TIEMPO

Hay cápsulas del tiempo que no tienen fecha de apertura. Otras la tienen y hasta entonces la gente vive sin más, incluso tal vez después de abrirlas también. Y otras cápsulas no pretenden ni serlo. Un buen día, se encuentra de casualidad una caja roja y resulta ser un tornado de recuerdos. Una tarde, tras llegar al pueblo en verano, después de un año cerrada, hubo que ventilar la casa. Una vivienda de más allá de mil novecientos, con muros de un metro y sobre todo con cámara en la parte superior. Allí subí, para orear la parte de arriba y comprobar la ausencia de okupas no deseados, poniendo mi atención en los cepos. Iba con un ojo cerrado, por la creencia de que así no me encontraría ratón alguno atrapado. Hubo suerte. Llegué al espacio más reducido, totalmente abuhardillado, para abrir un ventanuco. Cuál fue mi sorpresa, que al mirar al lado, me tropecé con una caja de madera, pintada en rojo inglés y rectangular. No era pequeña, bien podía contener un arma, trapos o papeles. También podrían ser ratones, pero entorné ambos ojos y hubo suerte doble, no había roedores. Eran papeles que parecían documentos. También postales, invitaciones de eventos y muchos recordatorios de defunción, eso por desgracia era lo más abundante. Entre las postales, reconocí lugares de vacaciones y la letra de mis primos, mostrando afecto a mi abuela. Era interesante observar como evolucionaba su rúbrica según pasaban veranos y se hacían mayores.
Llamó mi atención las invitaciones a bodas. Eran muy austeras y disciplinadas, con alusiones religiosas como era debido. Encontré alguna que reconocí y se la di a mi primo, el hijo de los que contraían matrimonio en aquella invitación. Su sorpresa fue increíble, sonrió y me dio las gracias, pero casi sin palabras por la emoción. Dijo que lo iba a enmarcar. Se marchó agarrando la cartulina como si fuera de cristal.
Después acudieron otras primas a saludar y les di la analítica de sangre de su madre de mil novecientos cincuenta y algo, y las recomendaciones en cuidados ulteriores del médico. Cuando vi a mi tía, me di cuenta de que llevaba el papel en el bolsillo y recordaba todo como si fuera hoy.
También encontré en la caja, el retrato de un primo en el servicio militar, impoluto y guapo. Casualmente, vino su mujer a saludar a mis padres y le pregunté si no tenía una foto de su marido vestido de militar. Se sorprendió muchísimo porque ella ni sabía de la existencia de dicho retrato. Me daba la impresión que iba repartiendo ilusión mezclada con nostalgia a diestro y siniestro. Cuando le di la foto, la mujer me dio encarecidamente las gracias abrazándome, toda entusiasmada me dijo, que ella quería a ese hombre como estaba en el retrato, claro era joven y apuesto. Se me acercó al oído y me susurró que esa noche dormiría entre el retrato y su marido, imagino que sin que este último lo supiera.
Postales de mis tías a mi abuela deseando feliz día de la madre, no la llamaban mamá, sino madre, con gráficos y frases curiosas, contemporáneas para entonces. Me trasladé en el tiempo por horas y me sumergí en documentos más antiguos. Lo compartí con la familia y tuvimos unas horas muy gratas. Mi padre nos contaba las batallitas que recordaba, porque como a cualquier persona mayor, le funciona mejor la memoria a largo plazo.
La cápsula del tiempo pertenecía a mi abuela, madre de mi padre, de quien era la casa por entonces. La heredó de su padre, mi bisabuelo, y el abuelo de mi padre, que parece nunca ejerció como tal, aunque antes no se estilaba demasiado. Mi bisabuelo, cuando perdió la cabeza, que no fue a una edad muy avanzada, se subía al monte con la caja atada a la espalda mediante una correa. Allí podía pasar horas y nadie lo echaba en falta. Solo si hubiera tenido alguna ocurrencia de las suyas, seguro que se habrían enterado. Entonces, pude observar a mi padre contando con todo tipo de detalles las vicisitudes a las que fueron sometidas mi abuela y su madre. Después de adoptar los adjetivos de huérfana y viuda respectivamente, a los ocho años regresa al pueblo un señor que ni reconocían. Mi bisabuelo marchó a la guerra de Cuba, lo más probable fuera a la Guerra de Independencia cubana, cotejando fechas. La cuestión es aprender a hacer un duelo a un desaparecido, con ese dolor suspendido. Y cuando no se tiene esperanza alguna, aparezca como un fantasma ebrio, sea dicho de paso, un señor bastante desconocido para ellas que parece ser padre y marido. Creyeron que había muerto en la guerra, nadie tenía noticias de él. Y en qué momento volvió a desordenar sus vidas. Se jugaba a las cartas, bien borracho, los terrenos que poseían y ellas tenía que ir pagando las deudas. No es algo que haya descubierto este verano por boca de mi padre. Mi abuela me lo contó hasta la saciedad cuando era pequeña, adolescente y casi adulta. Ella no tuvo una infancia feliz, se le obligó a madurar pronto y se casó con alguien que pudiera afrontar las deudas de su padre, mi abuelo, del que las gentes dijeron siempre que era un buen hombre. Allí nos quedamos hasta altas horas de la noche leyendo las escrituras de aquella casa de antes de mil novecientos. También un listado de bienes aportados por los cónyuges al matrimonio. No tenía ni idea que esto se hiciera en aquella época. Se enumeraban objetos básicos como una cuchara, un traje de pana o unas sayas, y hasta un macho mular que costaba la mitad de una casa. Y pequeños terrenos, pero numerosos. A la vuelta de varias hojas y tras la suma, venían las deudas y como menguaban sus números, aunque nunca llegaron a estar en números rojos. Como la caja roja, que con el paso del descubrimiento de la cápsula, más bien parecía la de Pandora a ratos.
Aunque hubo bonitos recuerdos sentenciados al silencio y por fin vieron la luz, es cierto que tuve sensaciones extrañas aquellos días. Al desplazarme por los ambientes del hogar me sentía acompañada de un olor putrefacto. Un ejército de moscas verdes acudieron varias veces de la nada. Y en un momento determinado, a medianoche, una ráfaga de aire cruzó la casa y nunca más se vieron aquellos bichos alados. Decidí seguir repartiendo recuerdos durante el verano que evocaban, sobre todo, alegría.
En una de esas ocasiones que me tomaba un ratito en mi siesta, rebuscaba en la caja y encontraba nuevos recuerdos. Entonces le comenté a mi padre que podríamos restaurarla, ya que el tiempo había dejado su mella. Le pareció buena idea y nos pusimos manos a la obra. Subí de nuevo a la cámara y rebusqué en un mueble pinturas y barnices. Encontré una pintura rojo inglés, al abrir la tapa observé que estaba algo seca por la capa superior. También conseguí un barniz de un matiz oscuro, tipo cedro. Con eso me conformé. Mi padre ya estaba preparando una mesa llena de papeles de periódico y brochas. Algunas tuve que tirarlas directamente, pero había otras nuevas que pudimos utilizar sin problemas para dar un par de capas. Antes de todo eso, la sorpresa fue cuando al vaciar del todo la caja, seguía sonando algo en el interior. Nos miramos y sin mediar palabra fuimos a la vez a por un destornillador plano, para poder hacer palanca en el fondo de la caja.
Efectivamente había un doble fondo. En su interior encontramos un sobre que contenía una nota y una baraja. Nos desconcertó bastante y leí en alto la nota, decía: «Las 48 cartas que mi padre escondió en el fondo de esta caja, aquí quedarán por siempre». Mi padre me agarró la nota con cierta ansiedad y al comprobar lo escrito, aseguró que esa era la letra de mi abuela. Se contuvo las lágrimas pero no podía evitar la emoción. Y entonces se sentó y miró hacia el frente durante un buen rato. Nos quedamos en silencio, absortos en una frase que no sabíamos muy bien que quería decir. La baraja era española, un mazo de 48 naipes. Pocas veces había visto una baraja con 48 cartas, que contiene ochos y nueves, aparte de la sota, el caballo y el rey. Se notaba que había tenido su uso y era realmente antigua y aun así, mantenía los colores. Mi lado más comercial se planteó querer subir la foto de la baraja en alguna app o en redes para saber su valor. Leí debajo del as de oros un nombre: MANUEL ALEGRE 1811. Podía ser muy común el uso de una baraja en un hogar español, fomento del ocio en aquellos días y todavía sigue en estos otros tiempos. Ahora bien, una baraja que podía datar del siglo XIX fue lo que me sorprendió. Después de dar un buen repaso al mazo, que además estaba ordenada por palos, de menor a mayor, decidí darle la vuelta. Las ilustraciones en el envés de las cartas era de lo más típico, incluso reconocido por mí en las largas tardes de invierno cuando jugaba con mi abuela al cinquillo. Pero esa baraja en concreto no la había visto en mi vida, y lo más curioso, mi padre tampoco.
La luz vespertina incidía en las cartas. Antes no lo había apreciado, al revisar el dibujo del envés, en cada una de ellas había una letra marcada. Y digo marcada porque se había hecho con algo punzante, podía ser una aguja o tenedor. Así que nos salimos a la calle para ver mejor a la luz directa del sol. Al ser una letra por carta, decidimos llevarnos material para apuntar según íbamos obteniéndolas, la memoria no me da para tanto y a mi padre menos. Algunas letras eran más complejas, pero optamos por cubrir cada una de ellas con sombreado a lápiz y así desvelarlas. Una a una las 48, con paciencia. Iba aumentando la emoción según acertábamos la frase. Por lógica era fácil unirlas formando las palabras, una vez que íbamos descubriendo cada letra. De todas formas costó, ya había llegado el ocaso y en la penumbra leímos la frase una vez transcrita en su totalidad. Allí nos quedamos de nuevo, absortos en otra frase, con el corazón encogido porque esta vez sí que supimos a qué atendía.
Pudimos entender que mi abuela sufrió mucho y más al reencontrarse con aquella persona tras su vuelta de Cuba. No era su padre, sin duda, era un desconocido que seguramente nunca supo lo de la baraja escondida en la caja, que ebrio, se llevaba al monte todas las tardes a su regreso de La Habana.
«AUNQUE NOS SEPARE MAR Y TIERRA NUNCA TE DEJARÉ PEQUEÑA T.Q ♥»
(Relato presentado a concurso de Editorial Exlibric Reto 48, 2024)